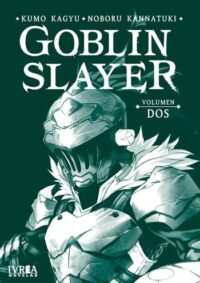Cuando uno lee – podríamos decir escucha – a Juceca, lo inunda un placer de aquellos que no cabiéndole en el alma busca salir, quizás como carcajada, pero es de tan adentro que se vuelve como una serie de hipos, cortitos y sordos, que lo conmueven todo. Todo lo que usted es. Y en ese todo usted disfruta. Y como decía un Don Verídico de mis pagos: – Si usted disfruta, ¿Para qué va a andar averiguando por qué? No se trata de eso entonces. Pero por lo menos hay que saber a quien darle las gracias por el tal placer. Yo, modestamente – capaz que ya hay un montón que lo descubrió – creo que debe ser a la sustancia humana de la gente de El Resorte. A su projimidad, como decían nuestros paisanos de antes, siempre a flor de agua, pronta para asomar al instante como amistad de la buena o consejo solidario. Y por debajo de todo esto «no se la oye pero está», al decir de La Ariscona, de Lena, una ternura de aquellas. A esa gente, seguro, hay que darle las gracias. Gente que ya no queda, ¿sabe? Que, cualquiera diría, que no va a volver a encontrar porque se fueron con Juceca. Y tal parece. Pero al final, uno se da cuenta de que cincuenta años es mucho, aunque no tanto, y que no hay almanaque que pueda matar la ternura, la amistad y la simpleza de estos queridos paisanos de El Resorte.
El resorte esta de fiesta
$ 620,00
Disponibilidad: 1 disponibles